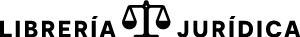Las flores del mal. El título es hallazgo, contradicción, ironía. Desde muy antiguo se hacían florecer retóricamente la juventud, el amor, la caridad, pero lo que en 1857 propuso Baudelaire con este libro la belleza del mal, su perfume exótico, su poesía ponzoñosa. El nombre, como suele ocurrir, no era del todo suyo. Los eruditos puntualizan que el título fue sugerido por un amigo: Hipólito Babou. Sea así o de otra manera, es un nombre rico, cromático, evocador. Está lleno de sentidos. Uno literario en primer lugar, la figura de las poesías como flores, pero lo que de inmediato atrae la atención en el título baudeleriano es la unión de los opuestos, el color y el aroma del mal. La idea no era nueva. Estaba en el aire. Balzac había escrito sobre las plantas venenosas en los bosques fascinan a los niños, sobre la poesía del mal. Imágenes semejantes se pueden hallar en Gautier, en Nerval, en Vigny. El propio Baudelaire la descubría por entonces en su distante, y casi desconocido hermano espiritual, Edgar Allan Poe. Y Baudelaire mismo se había sentido perturbado por ciertas flores tropicales. La paradoja del mal florido era cara a los románticos de 1830, y lo fue después; de hecho, común a los que padecían lo que se llamó mal de sicle, una indefinible, abrumadora melancolía de vivir. Las flores del mal tenían, además, lejanos e ilustres antecedentes literarios: en Dante Alighieri, el los barrocos, en Shakespeare, en Milton. Se originaban en remotas mitologías. Eran, en realidad, un tópico, una constante simbólica. Se habían popularizado en los grabados de Gaverni y en los folletines de Sue, allí mismo, en las calles de París, muy cerca de Baudelaire.
- Editorial Porrúa #426
- Colección "Sepan Cuantos"
- Portada Flexible